Para ver contraportada, pincha aquí
Mi departamento está sobre la calle Ochenta y siete el el Upper Wets Side de la ciudad de Nueva York. Se trata de un pasillo de piedra muy semejante a un calabozo. No tengo plantas. Todo lo vivo me provoca un horror inexplicable, igual al que algunos sienten frente a un nido de arañas. Lo vivo me amenaza, hay que cuidarlo o se muere. En pocas palabras, roba atención y tiempo y yo no estoy para regalarle eso a nadie.
Para ver contraportada, pincha aquí
De pronto algo le llamó la atención. Echó un vistazo a la pared blanca, justo encima de la puerta. Allí no había nada. Nada de nada. Se sacó la cámara del bolsillo y mientras el guarda y los enfermeros hablaban acerca de las virtudes de varias marcas de tabaco, Jun Do tomó una fotografía de la pared blanca, vacía. “A ver si entiendes lo que te estoy intentando decir, Wanda”, pensó. Nunca, en toda su vida, había estado en una habitación en la que no hubiera los retratos de Kim Il-sung y Kim Jong-il encima de la puerta. Ni en el orfanato más mísero, ni en el vagón de tren más viejo, ni siquiera en el retrete inmundo del Jumma. Jamás había estado en un lugar que no fuera digno de la constante mirada de preocupación del Gran Líder y el Querido Líder.
Para ver contraportada, pincha aquí
Bajé por las escaleras. Aunque la moqueta estaba muy gastada, la notaba mullida bajo mis pies. Ya en la planta baja compré regalos para todos: una bufanda para papá, una navaja para Hickey, un frasco de perfume con forma de barco para Baba y una crema de manos rosa para Martha. Luego salí a la calle y me quedé mirando el escaparate de una joyería. Vi muchos relojes que me gustaron. Entré en una iglesia enorme que había en una esquina para pedir tres deseos. Se decía que teníamos derecho a pedir tres deseos cada vez que entrásemos por primera vez en una iglesia. No había agua bendita en una pila, como en el pueblo, pero de una llave muy pequeña colgaba una gotita, y yo puse el dedo debajo y me persigné. Deseé que mamá estuviese en el cielo, que mi padre no volviera a beber, y que al señor Gentleman no se le olvidara que habíamos quedado a la una en punto.
Para ver contraportada, pincha aquí
La persona maníaca puede gastar enormes cantidades de dinero en ropa, fincas, obras de arte u otros objetos que más tarde puede mirar con perplejidad en lo que Brian Adams llama el “aprés-manía”. En un programa de televisión sobre quiebras personales, se le preguntaba a una mujer cómo se las había arreglado para terminar endeudada hasta el cuello, a pesar de tener un cómodo empleo en el sector financiero. ¿En qué se lo había gastado –le preguntó el presentador-, en vacaciones, coches, casas? No, respondió ella, un tanto avergonzada: simplemente le gustaban “esas gambas grandes”. Esto se podía interpretar como una metáfora de un estilo de vida de lujo, pero si se trata de una persona maníaco-depresiva, la referencia puede ser absolutamente literal. Se pueden despilfarrar fortunas en lo que a otros les parecen rarezas. Gastar el dinero que uno no tiene es un rasgo tan común de los estados maníacos que la industria financiera ha lanzado iniciativas para ayudar al sujeto maníaco a negociar su deuda después del episodio.
Para ver contraportada, pincha aquí
A diferencia de aquellos que han sobrevivido a un campo de concentración, Shin no había sido separado de una existencia civilizada para ser obligado a descender al infierno. Él había nacido y crecido allí. Aceptaba aquellos valores. Lo consideraba su hogar.
(…)
Cuando aún no tenía edad para asistir a la escuela, su madre lo dejaba solo en casa por las mañanas, y volvía del campo de cultivo a mediodía para almorzar con él. Pero Shin siempre tenía hambre y se comía su almuerzo tan pronto como su madre se iba a trabajar.
También se comía el almuerzo de ella.
Cuando la madre regresaba a mediodía y descubría que no quedaba comida, enfurecía y golpeaba a su hijo con un azada, una pala o cualquier cosa que tuviera a mano. Algunas de las palizas eran tan violentas como las que posteriormente recibiría Shin de los guardias.
A pesar de ello, el chico siguió robándole a su madre tanta comida como pudo y con tanta frecuencia como le fue posible. No se daba de que si se comía el almuerzo de su madre, ella pasaba hambre (…) Mientras estuvo en el campo –dependiendo de ella para obtener la comida, robándole sus almuerzos, soportando sus palizas-, la vio siempre coo a una competidora para poder sobrevivir.
(…)
“Yo no conocia la compasión ni la tristeza –confesó- Nos educaron desde el nacimiento para que no fuéramos capaces de sentir emociones humanas normales. Ahora que ya estoy fuera, estoy aprendiendo a tener emociones. He aprendido a llorar. Siento que me estoy volviendo humano”.
Para ver contraportada, pincha aquí
La felicidad para los estoicos , se derivaba del cumplimiento del deber por una doble ruta. Por un lado porque si uno se comportaba con sentido del deber, y no por miedo, sino porque asumía los principios del sistema estoico, se libraba de miedos artificiales, de expectativas excesivas (pues gran parte de lo que nos sucede depende del hado y no de nosotros), y se sacudía en buena medida las frustraciones e inútiles quejas. La resignación estoica es una suerte de vacuna contra la insatisfacción y la melancolía.
Para ver contraportada, pincha aquí
Le pedí las facturas de la compra de los dos últimos meses y los justificantes de todos los gastos. Mis hermanos han desatendido las cuentas, amenacé, nervioso. Lola sacó un montón de tickets grapados y un cuadernito con el inventario de entradas y salidas de capital, marcado en rojo el dinero que iba pidiéndole a Miguel.
Descubrí que: a) Lola no gastaba seiscientos al mes, sino doscientos; y b) que mi hermano Miguel, “mensajero” del dinero de mi padre (el dinero que Juan blablabla), había estado sisándole cincuenta un día, cien otro, treinta otro.
Así que convoqué a todos mis hermanos para hacerles partícipe no sólo de esto, sino también, y sobre todo, de que mamá no podrá vivir ni dos años más pagando el alquiler de Rafael Herrera si Miguel, como he sabido después, también le quita dinero a ella.
Mis hermanos no le dieron importancia.
Para ver contraportada, pincha aquí
Y mi esposa, Sigríđur Pórólfsdóttir, está conmigo. Esa deliciosa desdichada que, al entregárseme en matrimonio, estaba segura de acceder a la danza de la vida con un hombre trabajador y de posición bastante acomodada. Que a los treinta y cinco años cumplidos sabía mejor que nadie lo que hacía. Me la trajeron en primavera. Dijeron que estaba inconsolable por sus deseos de verme, la pobrecita. Sí, pensé que su llegada me haría más leve la vida, que malgastaría menos tiempo en los cuidados del cuerpo, que tendría más tiempo para pensar en cosas importantes, para grabarlas en mi memoria. Los recuerdos se asientan mejor si tengo a alguien a quien contárselos. Pero ahora Sigríđur se encierra en sí misma en cuanto hago además de transmitirle mis ideas. Nuestra relación se vuelve tormentosa.
– ¡Ya empieza!
Dice, y escapa, como si de mí hubiese surgido un chorro de orina. No intento volver a ella con lo mismo. Y sin embargo, esto es lo que sigue inevitablemente a sus palabras:
– Son esas sandeces las que nos han traído hasta aquí.
Para ver contraportada, pincha aquí
Sofía Petrovna se había enterado de muchas cosas en las últimas dos semanas: supo que era preciso apuntarse en la cola la víspera por la noche, hacia las once o medianoche, y presentarse cuando pasaban lista cada dos horas, pero era mejor no ausentarse, de lo contrario podían tacharte; supo que era imprescindible coger una bufanda bien gruesa y ponerse botas de fieltro porque incluso durante el deshielo, entre las tres y las seis de la mañana, se helaban los pies y un temblor se apoderaba de todo el cuerpo; supo que los agentes del NKDV confiscaban las listas y se llevaban a quienes las tenían a la comisaría; que al Ministerio Público había que ir el primer día de la semana y que allí recibían a la gente no en orden alfabético, sino a todos, pero que en la calle Shpalernaria recibían a los de la letra “L” los 7 y 20 de cada mes (la primera vez había llegado de milagro el día correcto); que a las familias de los arrestados los enviaban fuera de Leningrado y que el billete de viaje no era un papel con el que te enviaban a un balneario, sino a la deportación: que en la calle Chaikovski la información la daba un viejo de cara roja con bigotes tupidos, como un gato, y que, en el Ministerio Público, se encargaba de hacer lo propio una señorita con el cabello muy rizado de nariz puntiaguda; que en la calle Chaikovski había que presentar el pasaporte, pero que en la calle Shpalernaria no (…)
Había una sola cosa de la que no se había enterado durante esas dos semanas: ¿por qué habian arrestado a Kolia? ¿Quién iba a juzgarlo y cuándo? ¿De qué lo acusaban? ¿Cuándo iba a terminar ese ridículo malentendido de una vez por todas y volvería a casa
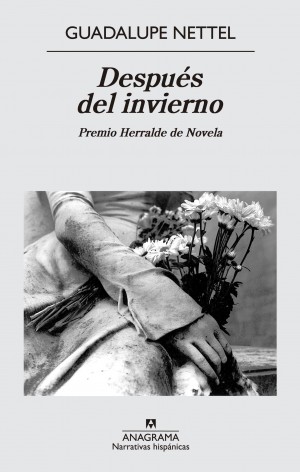
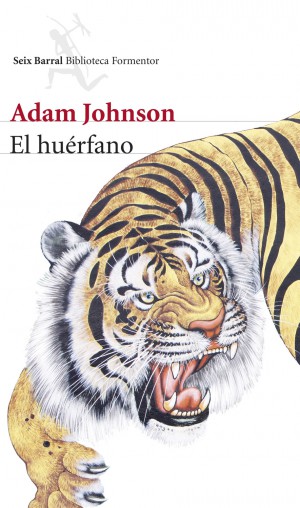
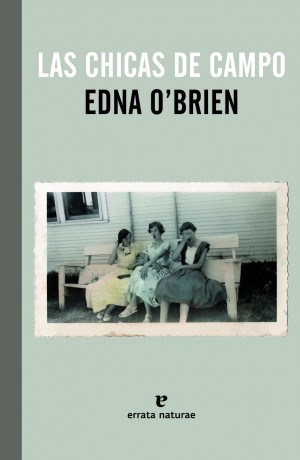

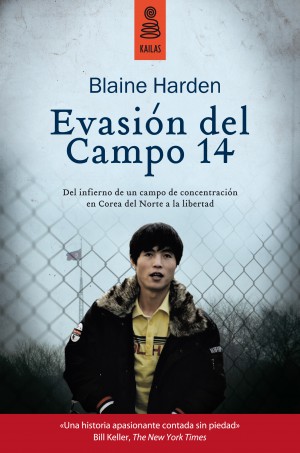


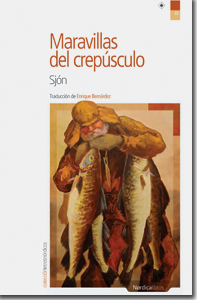


Una respuesta a «Libros en la librería proscrita»
Mi más efusiva recomendación para «El huérfano» de Adam Johnson, una inclasificable mezcla de thriller, retrato social e historia de amor. ¡Que lo disfruteis tanto como yo!