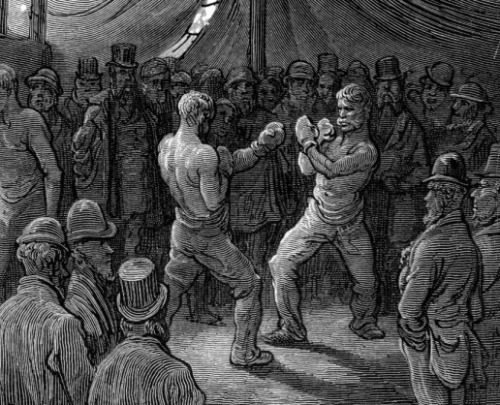
Ninguno de mis antiguos conocidos franceses era de París. Todos provenían del sur, de Toulouse, Perpiñán, Montpellier, Marsella. Eran o pied noirs, o hijos de inmigrantes españoles, o descendientes del antiguo Marruecos francés. No sé por qué, aunque los sitios con más carácter suelan ser los más desconocidos, los turistas siguen fantaseando con París, Londres y Nueva York.
Debe de ser por la influencia del cine, la música, los libros. Pero una cosa es leer sobre el Londres de Wilde y otra muy distinta salir de madrugada por el Londres de hoy esquivando puñetazos, vómitos y borrachos desparramados por el suelo. La excepción es Sloane Square, un barrio en el que uno debe esforzarse por evitar las pandillas de príncipes yemeníes reunidas en las esquinas, escuchando la música que surge de sus Bentleys.
En fin, París no es para tanto y tampoco lo era entonces. Y tras pasar allí aquellos días, no sabría decir cuántos, nos dirigimos al Gare du Nord y tomamos el primer Thalys a Bruselas. Una ciudad con la que nadie en su sano juicio fantasea.
—
Ver todas las entradas de esta serie: Diarios neerlandeses